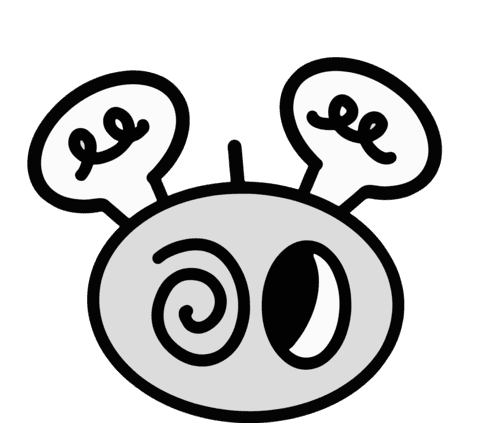Send In the Clowns
Michael Snyder
Al inicio de la obra maestra de Jacques Tati de 1967, Playtime, un desconcertado Monsieur Hulot, interpretado con encanto por el propio director, deambula por una sala de exhibición de electrodomésticos modernos. La sala de exhibición ocupa la planta baja de una torre de oficinas miesiana en una ciudad misteriosa y sin rasgos distintivos llamada París, cuyos monumentos más famosos —¡la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Sacre Coeur!— aparecen intermitentemente como reflejos imposibles en puertas de cristal pulido. En el interior de la sala de exhibición, hombres y mujeres intercambiables que murmuran en alemán e inglés, e incluso, ocasionalmente, en francés, corren por una cuadrícula de puestos que, a pesar de toda su lógica ortogonal, se convierten en un laberinto. Es fácil orientarse, pero no parece haber salida. Así es como Monsieur Hulot, nuestro adorable ludita perdido, termina encargado de arreglar una lámpara por un par de inglesas que lo confunden con un trabajador. Cuando, instantes después, vuelve a tropezar con ellas (no ha hecho nada para reparar la lámpara, por supuesto), busca a tientas el enchufe en el extremo de un largo cable y lo conecta —un destello rojo desconcertante; las mujeres murmuran complacidas— a un enchufe incrustado en el lado de una mesa. Y ahí está, hace 57 años, un accesorio espacial.

Fotograma de Playtime (1967), Jacques Tati.
Como exposición, Accesorios Espaciales reflexiona sobre los elementos más básicos de nuestro entorno construido: los interruptores de la luz, los enchufes y los cables que solemos ocultar a la vista a pesar de que facilitan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero APRDELESP, como empresa, suele comenzar su trabajo a partir de la exploración de tipologías, y la muestra que están viendo hoy empezó como una investigación no sobre los accesorios, sino sobre la sala de exhibición como espacio arquitectónico definitorio de la vida contemporánea.
La secuencia de la sala de exhibición ocupa sólo 15 minutos de las dos horas de duración de Playtime, pero está a la altura del resto de la sátira dulcemente sonriente de Tati sobre una modernidad irreflexivamente homogeneizada. En la secuencia inicial, Monsieur Hulot atraviesa a trompicones un edificio de oficinas (¿o es un aeropuerto?), desciende por una escalera mecánica sobre un grupo de cubículos que ocupan otra cuadrícula rígida; aquí, en lugar de aspiradoras con faros o puertas que se cierran “en silencio de oro”, el producto en venta es la propia productividad. El bloque de apartamentos en forma de pecera, donde Monsieur Hulot se ve atrapado en una pantomima doméstica, muestra a contraluz al menos cuatro vidas “modernas” distintas en una bulliciosa calle de la ciudad. En la pieza de 45 minutos que lleva a la película a su nerviosa conclusión, un club nocturno se convierte en una fluida sala de exhibición de glamour y mal comportamiento, donde la gente empieza a divertirse sólo cuando se separan de sus mesas estrictamente rectangulares y dejan de examinarse unos a otros —todo ello sucede mientras el elegante y moderno escenario que los rodea literalmente se derrumba.
Viajes, trabajo, comercio, vida doméstica, entretenimiento: en el delirante ballet de dos horas de Tati sobre la alienación moderna, todos son esencialmente intercambiables, contenidos en las mismas cajas de cristal y conectados a las mismas (in)comodidades modernas. En este mundo electrificado y electrizante, sugiere Tati, cada lugar es una sala de exhibición.
Las salas de exhibición, tal y como las conocemos hoy, surgieron más o menos a finales del siglo xix, cuando la revolución industrial trajo consigo una rápida urbanización al tiempo que facilitaba la producción mecanizada de bienes de consumo. En su libro Luxury and Modernism (Lujo y modernismo), la académica Robin Schuldenfrei dedica un capítulo entero a un par de las primeras salas de exhibición diseñadas, a partir de 1910, por el célebre arquitecto industrial Peter Behrens, quien trabajaba para la empresa alemana aeg, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, o Compañía Eléctrica General. Aunque aeg ya contaba con una “sala de exhibición permanente” en sus oficinas administrativas, los lujosos pero minimalistas espacios de exposición de Behrens “eran tanto salas de ventas como lugares de exhibición”, escribe Schuldenfrei, “joyas austeras que transmitían al instante la naturaleza codiciada y lujosa de los productos que se vendían en ellos”. En comparación con el desorden de productos disponibles en los escaparates de las tiendas comunes y corrientes, las salas de exhibición de aeg de Behrens eran elegantes y seductoras, e imbuían a las teteras eléctricas y los ventiladores de pie con un aura de progreso. Las salas de exhibición de Behrens infundían en los berlineses más adinerados lo que los escritores de la época describían como “Kauflust”, escribe Schuldenfrei, “literalmente ‘deseo de comprar’”.
En Estados Unidos, los fabricantes de muebles de gama alta abrieron salas de exhibición privadas en la década de 1930 para vender sus líneas de productos directamente a los profesionales del diseño, apostando por la venta al por mayor para sacar a flote sus negocios durante la Gran Depresión. Las salas de exhibición públicas no se generalizaron sino hasta la década de 1950, y los diseñadores de interiores se resintieron por temor a perder el brillo de la exclusividad y a que el personal de sala bien capacitado —elemento clave de la tipología de la sala de exhibición— acabara suplantándolos. Una vez más, las tiendas típicas e incluso los grandes almacenes ofrecían una densa concentración de productos listos para comprar, mientras que las salas de exhibición se caracterizaban por la creación de una atmósfera. Una tienda respondía a una necesidad inmediata; una sala de exhibición creaba —y luego satisfacía— un deseo futuro.
En las complicadas jerarquías del capitalismo del siglo xix, era precisamente esa escasez del producto lo que connotaba, y aún connota, lujo. Pensemos: Herman Miller tiene salas de exhibición; Crate & Barrel es una tienda. Ikea ha dado un barniz de estilo creíble a sus grandes almacenes, convirtiéndolos en salas de exhibición llenas de dioramas 1:1 de practicidad escandinava. Un concesionario de coches nuevos es una sala de exhibición por excelencia; un concesionario de coches usados, en el que uno sale conduciendo su compra del concesionario, no lo es. En la primera temporada de la comedia británica Absolutely Fabulous, cuando el personaje de Jennifer Saunders, Edina Monsoon, quiere bajarle los humos a una altiva galerista, le dice: “Tú sólo trabajas en una tienda, ya sabes, puedes abandonar esa actitud”. Para muchos galeristas, que podrían arrugar la nariz ante la sugerencia de que trabajan en el comercio minorista, “trabajas en una sala de exhibición” habría sido un insulto suficiente. También habría sido totalmente cierto.
Pero, aunque las salas de exhibición ocupan un lugar destacado en la jerarquía de los espacios comerciales, no dejan de ser, bueno, espacios comerciales, lo que las sitúa en una posición baja en la escala de prestigio del diseño arquitectónico, muy por debajo de las viviendas particulares y a años luz de los museos, los lugares de culto o las viviendas sociales. Mientras que la percepción de escasez otorga valía a un producto y al espacio que lo vende, la arquitectura ha asignado históricamente valor por medio de la permanencia. Los muros, al menos los de carga, no se mueven; una azotea marca la diferencia entre un grupo indeterminado de columnas (¿es arte?, ¿es una ruina?) y una carpa o pabellón fácilmente identificable. La mayoría de los arquitectos diseñan de fuera hacia dentro, empezando por los muros y los techos, el volumen y la masa (los más poéticos hablan con reverencia de la narrativa y la luz), hasta llegar a los interiores, donde el diseñador principal, o alguien de su despacho, sugerirá las instalaciones y, por último, quizá un puñado de muebles. Las cosas que el cliente ya posee —salvo el arte, que tendemos a percibir como permanente en un sentido metafísico— rara vez figuran en el proceso. Los productos, las cosas, lo que se vende tanto en tiendas como en salas de exhibición, es, en su mayor parte, infinitamente móvil.
Los interruptores de la luz, las tomas de corriente y todos los accesorios prefabricados que hacen la vida habitable ocupan un peldaño aún más bajo de esta jerarquía arquitectónica: necesidades desechables que suelen elegirse, sobre todo, por su discreción. Lo cual es, debemos señalarlo, bastante extraño. No hace mucho, los interruptores de la luz parecían mágicos, un punto de contacto entre nosotros y lo que el historiador del arte Sandy Isenstadt describe en su libro Electric Light: An Architectural History como “lo sublime tecnológico”. Hasta bien entrado el siglo xx, muchos temían y se entusiasmaban con la idea de cablear sus casas. “Proyectar la propia voluntad a través del espacio y convertir en presencia material una energía que de otro modo sería invisible”, escribe Isenstadt, “ensayaba un momento mítico de creación y se hacía eco de algo de lo divino”.
Las primeras feministas alabaron el interruptor de la luz como una vía de emancipación, ya que permitía a las trabajadoras domésticas realizar las tareas del hogar con un solo gesto y sin esfuerzo. En Estados Unidos, la expansión de la red eléctrica nacional en los años veinte y treinta parecía menos un efecto que una causa de la unidad nacional. En el vertiginoso optimismo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la evolución de los electrodomésticos se convirtió en una fuerza generadora del auge de los rascacielos corporativos modernos, no muy distintos de aquel en el que usted está ahora mismo. El acero estructural permitió construir edificios más altos a finales del siglo xix (en la época, no por casualidad, en que Edison inventó la bombilla), pero las frías luces fluorescentes abrieron la puerta a edificios económicamente viables con plantas profundas y continuas, libres de las limitaciones de la luz natural. Cass Gilbert, el diseñador del edificio Woolworth de Nueva York, que ostentó el título del más alto del mundo desde 1913 hasta 1930, describió en una ocasión los rascacielos como “máquinas para hacer a la tierra pagar”. Isenstadt, por su parte, describe el humilde interruptor en términos similares: “un motor de mercantilización espacial”, escribe, “por el que un espacio se hizo moderno”. Un silogismo: la modernidad se consigue mediante la electrificación. La electrificación mercantiliza todo lo que toca. Ser moderno es ser una mercancía.
Esa lógica capitalista esencial no tardó en extenderse más allá de los edificios para abarcar el tiempo y a las propias personas. James Thurber, en un ensayo de 1933 en The New Yorker, se burla del terror que le producía a su abuela que la electricidad “escurriera […] por los enchufes vacíos si el interruptor de la pared se hubiera dejado encendido”. Y aunque, por supuesto, la electricidad no “escurre” en ningún sentido literal, en términos más abstractos no estaba muy equivocada: la electricidad se filtró en cada aspecto de nuestras vidas. Prolongó las horas de trabajo mucho más allá de los límites de la luz diurna (con los teléfonos inteligentes, más allá de cualquier límite) y, en lugar de emancipar a las mujeres, acumuló expectativas cada vez más absurdas en cuanto a lo mucho que podían lograr razonablemente en un día. Tati también lo sabía: véase Mon Oncle, la película de Monsieur Hulot que precedió a Playtime en nueve años, en la que un ama de casa se pasa lo que parece ser todo el día jugueteando con máquinas y puliendo elegantes superficies cromadas, con el rostro bañado en una beatífica sonrisa de benzodiacepina.
Hoy, la sala de exhibición y el aparato eléctrico —comercio y energía— son, para bien y para mal, rasgos definitorios de nuestra condición contemporánea, tan mundanos que resultan casi indecorosos. Las tiendas quieren hacer creer que venden experiencias porque los productos, como tales, son demasiado vulgares. La electricidad, por su parte, no es más epifánica que la fontanería, lo que hace de los interruptores de la luz y las tomas de corriente equivalentes funcionales de los retretes.
Sin embargo, aquí nos encontramos en una sala de exhibición atestada de un glorioso tumulto de interruptores y enchufes y bombillas y cables, los objetos y la tipología se hacen visibles, incluso enormes. La pregunta, entonces, es ¿por qué?
Lo que APRDELESPprdelesp pretende —espacial, material y sobre todo metodológicamente— es cuestionar y deconstruir las jerarquías recibidas. Los arquitectos deberían resistirse a sus impulsos más despóticos, deberían dar la bienvenida a toda posible colaboración. Sólo deberían diseñar ellos mismos lo que sea absolutamente necesario. Deben tratar todos los objetos de un espacio como iguales, incluso aquellos sobre los que no ejercen ningún control. El hecho concreto de un edificio no determina más (y a menudo mucho menos) la forma en que lo experimentamos que las alfombras y los enchufes, las sillas y los cachivaches. ¿Por qué no empezar por ahí, quiere preguntar APRDELESP? ¿Por qué no diseñar un edificio en torno a un sofá, una estantería o un interruptor de la luz? ¿Qué es en realidad más permanente, al fin y al cabo, el jarrón que te sigue de casa en casa, que pasa de generación en generación, o la casa que permanece en su sitio, acomodándose a vidas para las que nunca fue construida?
Estas preguntas y los experimentos mentales que generan pueden llegar a ser complicados, incluso cómicamente abstractos. En una conversación, los arquitectos de APRDELESP hablarán apasionadamente de “espacio-objeto-personas” como la sala-jardín-bar que presentaron en la galería Lodos en 2021. Como escribieron en el texto de sala: “No es un espacio con cualidades objetuales, ni un objeto con cualidades espaciales. Tampoco se encuentra casualmente en la intersección entre objeto y espacio, sino que está profundamente comprometido con su existencia como espacio y objeto a la vez”. (Es una mesa.) “La forma en que definimos los objetos determina cómo interactuamos con ellos”, podría decirnos uno de los arquitectos. “Es una estrategia de alienación”, podría decir el otro. «Si te digo que una mesa es un cuaderno», continuaría, “¿qué ocurre?” Si la mesa es evidentemente mesística, dejaré mi cerveza sobre su superficie horizontal y sacaré mi cuaderno.
Pero con Accesorios Espaciales, APRDELESP va más allá de la provocación semántica —un juego valioso en sí mismo— y se adentra en algo más concreto, que es, quizá, la razón por la que estos objetos pertenecen a una galería dedicada al diseño y no al arte. (El hecho de que hayan hecho esta exposición con una galería es obviamente relevante aquí; Ago Projects no es sólo un sitio o una sala de exhibición, sino un participante activo en el proceso de destilar estos conceptos en objetos utilizables.) Aquí, la extensión eléctrica/mesa de café/lámpara funciona igualmente como lámpara y toma de corriente, como cargador de teléfono y lugar donde colocar cosas. Un uso no sustituye al otro. Me dices que esta mesa es una lámpara. ¿Y qué hago yo? La enciendo.
Esto no es flexibilidad al modo moderno, que a menudo ha consistido en reducir y reducir y reducir para crear cajas multiusos vacías y elegantes que, como dice uno de los arquitectos, “pueden permitir pero no sugerir”. A APRDELESPprdelesp le encanta sugerir, prefiere un codazo travieso a un pronunciamiento sólido. No les interesa la caja de cristal que, como observó Tati, funciona como edificio de oficinas y sala de exhibición y aeropuerto, no por su inteligente pluralidad programática, sino por su vacuidad de miras. El lujo moderno, iluminado con luz fluorescente, vende un ideal de eficacia, productividad y coherencia estética profundamente atractivo y tranquilizador. Es una visión que, al menos para mí, sigue generando un Kauflust tan profundo que me incomoda. En los años cincuenta, una sala de exhibición de Knoll te proyectaba hacia un futuro exorbitante —y, como se ve, fantástico— de superficies lisas, esquinas redondeadas y vida fácil. (Miren las imágenes contemporáneas de la casa de los Supersónicos en este mismo catálogo y díganme si no evocan una sensación de bienestar casi narcótica.) Hoy, esa misma sala de exhibición, repleta del mismo mobiliario, te proyecta a un pasado en el que el futuro aún parecía prometedor. Vendía, y sigue vendiendo, un descanso del caos.
APRDELESP no quiere descansar del caos. Los Accesorios Espaciales —los propios objetos, pero también la sala de exhibición y este catálogo— juegan con la estética de lo moderno. En realidad, sin embargo, cada accesorio está más cerca del juguete improvisado de un niño, que sugiere usos sin circunscribirlos. Cada uno de ellos es un palo que puede convertirse en una espada, una escoba o una brida, pero probablemente no en una tabla de surf o un estetoscopio. Las posibilidades son misericordiosa y alegremente finitas.
En realidad, Playtime no termina en la escena de la discoteca, con toda esa tecnología que funciona mal y esa modernidad pegajosa que se cae a pedazos. En una alegre coda, nuestros personajes salen a trompicones del club en ruinas mientras la noche de neón se desvanece en el amanecer. Poco a poco, y luego de pronto, la cuadrícula del tráfico que ha atormentado y frustrado a Monsieur Hulot a cada paso, se convierte en un carrusel, vertiginoso, circular e interminable.
No todos los círculos son tan placenteros. Hoy día, romantizamos lo hecho a mano al tiempo que sabemos, si aplicamos un mínimo de rigor, que necesitaremos la prefabricación si queremos viviendas, escuelas y hospitales (por no hablar de electricidad y agua) para todos. Los productos artesanales nunca serán universales, al menos no si pensamos pagar a las personas que los fabrican algo parecido a un salario justo, pero los productos industriales casi siempre nos implican en sistemas nocivos de producción y distribución. Una y otra vez. Es exasperante. Para los primeros usuarios, el interruptor de la luz se definía, escribe Isenstadt, por “su instantaneidad y su amalgama de ignorancia y agencia”. La instantaneidad de la tecnología contemporánea ha generado lo contrario: acceso infinito al conocimiento y parálisis devastadora.
Pero APRDELESP parece prosperar, o al menos convivir cómodamente, con estas contradicciones. Favorecen los materiales estandarizados típicamente asociados con lo moderno —el gancho comprado en una ferretería del Centro Histórico, la pata de mesa plegable pedida en Amazon—, mientras se regocijan en la indiferenciación de los escaparates de la vieja escuela que los diseñadores modernos aborrecían. (Me imagino que Behrens se habría quejado de la intervención de APRDELESP aquí en Ago: llenar los escaparates con tantas cosas que, a efectos prácticos, dejan de ser escaparates.) No producen, como dice su Manifiesto, “ningún material específicamente destinado a la venta o a la exposición”, y sin embargo los Accesorios Espaciales son deliberadamente productos para la venta en un espacio concebido para su exhibición. Es una forma circular de pensar, no en el sentido de una lógica defectuosa y circular, sino más bien un pensamiento que vuelve sobre sí mismo para poner a prueba su propia integridad estructural, un pensamiento por sí mismo. “La apropiación no es el futuro de un proyecto. El proyecto forma parte del proceso de apropiación”, escribe APRDELESP en su Manifiesto. Hacer es un carrusel, no un laberinto.
Aquí, en Ago Projects, llenan los ventanales en un tetris fosforescente de interruptores y enchufes. Hay muchos colores y muchas más configuraciones. Es un exceso visual, un juego alegre. Con los Accesorios Espaciales responden a su propio estímulo no con una respuesta, per se, sino con una risa eruptiva y profundamente reflexiva. Nadie, como bien sabía Tati, rompe las jerarquías como los payasos.